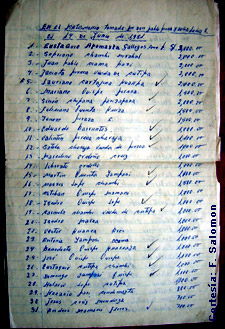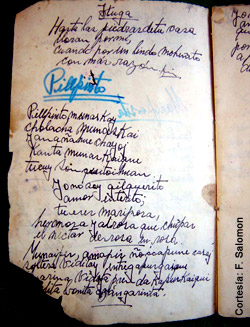| Biblioteca de la Casa del Corregidor. Puno, Perú Código de registro: 022530 Ficha: SALOMON, Frank. “Literacidades vernáculas en la provincia altiplánica de Azángaro”. Edición revisada. Publicada originalmente en: ZAVALA, Virginia; NIÑO-MURCIA, Mercedes; AMES, Patricia (Editoras). Escritura y sociedad. Nuevas perspectivas teóricas y etnográficas. Lima, Perú: Red para el desarrollo de las ciencias sociales (Instituto de Estudios Peruanos, Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad del Pacífico), 2004. 459: 317-345 pp. ISBN: 9972-835-04-9 |
Frank Salomon ( New York, 1946) |
|
|
|
| Fig. 1: Bernabé Coyla muestra su archivo familiar a Emilio Chambi. Cortesía: F. Salomon |
|
|
Frank Salomon, es actualmente, el Jhon V. Murra Professor of Anthropology en la Universidas de Wisconsin (EEUU). Con larga trayectoria como investigador, estuvo por nuestra región, especialmente por Azángaro, en el 2003. El trabajo que se entrega con mucha satisfacción, es una edición revisada por el autor, del artículo que resultó de su paso por Puno. Es muy rico en mostrar cómo fue asumida la escritura del español, segunda lengua en muchas áreas del país, en el sistema educativo oficial; también es bueno para hacer recordar cómo se dio en nuestra región, la primera gran lucha, por la educación, en el siglo XX y en mostrar cómo las expresiones de una cultura, como es el idioma escrito, son asimiladas en otra cultura bajo su propio sentido. Gracias Frank
Emilio Chambi Apaza es Licenciado en Sociología; Magister en Linguistica Andina y Educación. Docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (Perú). |
Otro título del autor 
En 2005, "The Cord Keepers" |
|
Literacidades vernáculas en la provincia altiplánica de Azángaro1 Frank Salomón con la colaboración de Emilio Chambi Apaza
El presente ensayo etnográfico describe el recuerdo y el uso actual de la escritura en contextos extraoficiales, principalmente domésticos, en la Provincia de Azángaro (Departamento de Puno)2, y termina con una breve reflexión teórica sobre la manera en la cual una literacidad sumamente distanciada del quechua hablado llega a contribuir sin embargo al intercambio de la información endógena.
No será necesario detallar para el lector peruano las características de la provincia altiplánica de Azángaro, situada al extremo norte del Lago Titicaca en el departamento de Puno. Basta resaltar dos variables claves que han afectado la inserción de la alfabetización
Puno, y dentro de él Azángaro, hasta hoy arrastra un déficit de alfabetización en relación con el Perú en general. En el año 2000, la tasa de analfabetismo en el nivel nacional fue 9,3% y la del departamento de Puno, 15,5%. El déficit disminuyó lentamente durante la década de 1990 (INEI 2000:75). El progreso hacia el alfabetismo universal se infla contando como alfabetizadas a muchas personas, frecuentemente mujeres, apenas acostumbradas a firmar y a “deletrear” laboriosamente la palabra escrita. Sin embargo, hoy en día, hasta en las estancias remotas, escribir es parte de la normalidad. El franco analfabetismo se considera como normal solo en la generación de los abuelos y bisabuelos. La participación individual o colectiva en el manejo de papeles se define como parte de la competencia mínima de ser comunero. El miedo ante la letra, arraigado durante el auge del latifundismo, cuando la manipulación coercitiva de textos jurídicos y contables ponían en peligro la seguridad de toda casa “indígena”, hoy deviene en cierto escepticismo y cautela: “Todos los que saben leer, escribir han engañado a alguno”. Siguen existiendo y aún aumentan todas las presiones externas sobre la práctica letrada rural descritas por Zavala (2002). La cautela se reforzó durante los conflictos entre Sendero Luminoso y el Estado, muy intensos en Azángaro en 1990 (Rodríguez 1992), cuando se produjo bajo presión policial la práctica de exigir documentos y escribir constancia de toda visita. En ese periodo se generalizó el temor de que los papeles caídos en manos ajenas condujeran a la masacre de las personas mencionadas. La misma actitud se refleja en cierta renuencia a firmar autos que den constancia de desgracias o conflictos, por temor a que el firmante sea considerado como responsable. Sin embargo, esta cautela no ha impedido la continua y copiosa producción de papeles internos en casas y barrios rurales.
Memorias de la conquista del alfabeto En 1974, Daniel C. Hazen rindió como tesis doctoral una monografía distinguida sobre el “despertar de Puno”, lamentablemente inédita hasta hoy (Hazen 1974). Existen varios estudios impresos sobre la alfabetización puneña (Arias Lizares 1999, López 1989, Valdivia Rodríguez 1999). En general, las monografías locales de pueblos cabecera de distrito ofrecen datos históricos sobre las escuelas. La historia de la escolarización adventista es objeto de una floreciente historiografía (Apaza 1948, Fonseca 2000, Kessler 1993:223-244, Klaiber 1988, Teel 1989).
La historia de la escritura postcolonial en Azángaro se caracteriza por la polarización entre pueblos dotados de escuelas que servían a la clase terrateniente y comunidades carentes de escuela donde la letra entró principalmente por la vía de títulos y transacciones (supuestamente) legales. Ya en 1771, el pueblo cabecera de provincia tuvo escuela propia (Salas 1966; 44). Las historias de pueblos cabecera de distrito en Azángaro y provincias similares generalmente mencionan escuelas esporádicamente fundadas hacia mediados del siglo XIX (Ramos Núñez 1967:138-148, Salas 1966; 44-49, Serruto 1953:92-110, Urquiaga 1981; 139). Pero hasta bien entrado el siglo XX no se contemplaba una educación abierta a los “indios” (Contreras 1996).
En 1925, Azángaro contaba con 85,67% de analfabetos (Romero 1928: 381). El censo de 1940 calificó al 94,1% de los habitantes del departamento de Puno como de raza “india”, con el 88,8% de sus habitantes mayores de 5 años descritos como quechua hablantes monolingües, y el 10,6% de los mismos como hablantes de quechua y español. La marginación de la población quechua hablante del sistema escolar se refleja en la cifra de 89,8% de los azangarinos “sin instrucción” (Perú 1941 T.8 parte 2:22-23, 26-27, 34-35). Por lo tanto, entre la generación actual de los ancianos abundan las memorias de los inicios de la educación formal.
En estas páginas no se pretende resumir esta historia ya bien investigada, sino mencionar someramente sus hitos para poner marco a la memoria oralmente trasmitida y a los archivos domésticos, que son objeto de estudio en la sección subsecuente.
En Azángaro y en las zonas aymaras adyacentes existe memoria incompleta pero muy difundida del uso de los khipus. La tradición de loa khipus es doble. Por un lado, se asocia con los “quipos o rodeantes”, supervisores que iban anudando rebaños encomendados a colonos. Los cordeles probablemente fueron similares a los khipus de latifundio estudiados por Mackey (1990), pero de los que hasta hoy no se ha encontrado ningún ejemplar azangarino. El khipu por lo tanto es recordado como un invento incaico, pero a la vez como nexo de articulación con el gamonalismo explotador. Por otro lado, existe memoria de los khipus domésticos, colgados en las paredes de las casasy hechos exclusivamente para uso casero. No se han encontrado ejemplares de este género tampoco, pero sí conocimientos fragmentarios de las técnicas utilizadas (ver también Villavicencio et al 1983: 32-36), cuya gama funcional se asemeja en parte a la funcionalidad casera de la escritura de hoy. Servían, principalmente, para ordenar la economía doméstica con sus aynis, qaqniy o pertenencia, y entrada o salida de productos. Los khipus coexistieron durante largo tiempo con una literacidad y es posible que la hipótesis de Arnold y Yapita en su monografía El rincón de las cabezas (2000), sobre una adaptación del alfabeto en torno de los recursos del cordel, sea ejemplificada también en Azángaro.
Según una tradición muy difundida, la escritura externa, la traída por españoles, llegó a manos campesinas en la remota antigüedad colonial. Según esta leyenda, la tierra se despobló porque todos fueron obligados a marchar a Potosí con la mita minera desde donde pocos volvían. Al salir de las minas, los sobrevivientes fueron dotados con “papelitos” comprobantes, que otorgaban el derecho a posesionarse de terrenos en sus tierras de origen. Al volver a las tierras, el ex mitayo lanzaba piedras con su honda a cada uno de los puntos cardinales, estableciendo así un “título primordial” (en terminología mexicana; Lockhart 1982). Es posible que esta tradición oral recuerde los flujos de población circumlacustre en torno a la mita históricamente reconstruidos por Hampe (1985), que en efecto fueron masivos. Los manuscritos más antiguos hoy existentes en colecciones domésticas, escritos en letras arcáicas (“en mosaico”), son interpretados como ejemplares de tal titulación primordial. El inicio de la violencia agraria se atribuye a la rivalidad entre los primordialmente titulados y los que llegaban atrasados. Posteriormente, se cuenta, la rivalidad se agravó en franca lucha debido a la intrusión de los mestizos, quienes trataban de encontrar intersticios entre espacios primordial o secundariamente titulados para insertar títulos “gamonales”.
Idealmente, los títulos o hallp’a papil deben ser primordiales. Se reconoce, sin embargo, que los hallp’a papil son una mezcla de amparos, compraventas y herencias pertenecientes básicamente al tiempo de los gamonales. Los comienzos de la escritura de origen interno se asocian en la memoria con esta etapa histórica. Ya por 1900, el estatus superior de los títulos escritos y la manipulación textual de todo testimonio convirtieron al analfabetismo, dentro de un sistema de literacidad restringida por clase y por “raza”, en desventaja insoportable (Jacobsen 1993: 235). La memoria popular asocia la ruptura del ciclo explotador con la persona del héroe adventista Manuel Zúñiga Camacho Allca. En 1900, el año de la supuesta insurrección de Chucuito, que motivó la primera comisión estatal para investigar el llamado “problema del indio”, Camacho, ex soldado que había viajado a California, regresó a la aldea aymara chucuitana de Platería, donde formó la pionera Escuela de Utawilaya (Gallegos 1995). Camacho procuró, en 1907, el apoyo de la misión adventista, y en 1911 recibió al misionero Ferdinand A. Stahl (Stahl 1920). En 1913, el pueblo de Samán en Azángaro fue testigo de una masacre de “indios”. Poco después recibió una comisión investigadora encabezada por Teodomiro Gutiérrez Cuevas. Éste, el futuro rebelde “Rumi Maqui”, tuvo por traductor a Julián Palacios Ríos, destacado indigenista puneño y lenguaraz, quien lideró casi todos los movimientos para establecer una educación específicamente campesina durante medio siglo. Mientras tanto, en la ciudad de Puno se formaba un grupo de intelectuales indigenistas y radicales, mayormente mestizos bilingües o trilingües, entre ellos Telésforo Catacora (Paniagua 1991), José Frisancho Macedo, Francisco Chukiwanka Ayulo y Manuel A. Quiroga. Estos, simpatizantes de Santiago Mostajo y Manuel González Prada, se prestaron a la formación de escuelas particulares para ilustrar a la clase “artesana”, siendo buen ejemplo de ello la Escuela de Perfección con tendencia anticlerical y anarquista fundada por Catacora.
Por mucho que se hablaba de la educación como panacea para el “problema del indio”, el crecimiento de las escuelas oficiales fue lento. En 1905, el departamento de Puno tenía solo 86 escuelas oficiales, casi todas orientadas a las élites de cabeceras de provincia. A partir de 1906 y con intensidad fluctuante hasta 1946, el Ministerio de Educación propugnó el establecimiento de Escuelas Normales en Puno y otras partes con el fin de centralizar y normativizar una docencia más popular. Con este propósito, el Ministerio recurrió a asesores extranjeros, europeos en un comienzo pero cada vez más norteamericanos. El más influyente en Puno, desde 1911, fue Joseph A. MacKnight. El diálogo a veces tenso entre estas misiones extranjeras y los educadores regionales liderados por José Antonio Encinas (1932, Frisancho Pineda 1997) forma un hilo conductor en el proceso histórico durante medio siglo. A principios del oncenio de Leguía, el Estado todavía se quedaba atrás entre las entidades que propugnaban la escolarización. En 1920, Azángaro tuvo 20 escuelas (Urquiaga 1981:140). En 1923, la provincia de Chucuito poseía 70 escuelas particulares y solo 17 estatales. Por contraste, en 1923, Huancané, provincia vecina de Azángaro y escenario de la fugaz utopía revolucionaria Huancho Lima, tuvo 170 escuelas, afiliadas al Comité Pro-Derecho Indígena Tahuantinsuyu, a las que asistían principalmente adultos campesinos. La ola de escolarización multicéntrica —adventista, radical y comunal— fue propugnada entre otros por Jorge Ticona, Carlos Condorena y el fogoso ideólogo Ezequiel Urviola. Coincidió con el último “boom” lanero de 1914-1925 y con el auge de la furia campesina contra el latifundismo, que se expresó en recias batallas en numerosos lugares azangarinos. La élite hacendada se vengó incendiando escuelas azangarinas. En 1920, una comisión estatal recibió 11 quejas de crímenes contra escuelas provenientes solamente de Azángaro, en comparación con las 13 denuncias de las otras siete provincias puneñas (Hazen 1974: 134). En el discurso de la rebeldía “crear nuestras escuelas” figuraba, frecuentemente, entre las consignas ideológicas.
Símbolo del peso opresivo de la letra en la época del latifundismo, quizás panandino (se encuentra hasta en el Ecuador), es el mito del papil apaq o kurristu o chaski, es decir colono obligado a servir como cartero. En lugares todavía carentes de servicios estatales —Azángaro en 1934 tuvo apenas 227 km. de caminos (García Calderón 1934)—, los terratenientes realizaban sus comunicaciones imponiendo mita de papil apaq a “sus” colonos por turnos. Llevar papil q’ipi o paquete de cartas por punas desconocidas hasta Arequipa, donde normalmente residían los parientes y contactos comerciales de los “gamonales”, fue una imposición temible. En los mitos, el cartero invariablemente se encuentra cautivo de seres caníbales y por sus hazañas se salva de una muerte infrahumana. El papil apaq figura como enigma humano. Siempre anónimo, lleva mensajes opacos a destinos incógnitos. Sus peligros se vinculan con la percepción antigua de la escritura como red invisible que se tejía en torno de la casa y comunidad y que las estrangulaba.
Sin embargo se anhelaba adquirir la letra. En la tradición rural, se habla mucho de los castigos crueles contra “indios leídos”. Por lo tanto, las medidas tomadas para superar el apartheid lingüístico-gráfico se recuerdan como heroicas. Cuando los ancianos cuentan de sus abuelos, es decir, de la generación que vivió el último auge del latifundismo, afirman que se valían de cualquier oportunidad para adquirir elementos letrados. Por ejemplo, en cierta aldea se habla de un mercachifle que vendía libros, demostrando el principio alfabético utilizando como textos de enseñanza las palabras estampadas en monedas y billetes. La gente hasta compraba folletos que aún no podía leer, porque “quería escritura para que no hubiera desorden y robo”. Aún aparte de las misiones adventistas y de los movimientos indigenistas o partidistas, varias comunidades buscaron profesores contratados o nombrasqa yachachiqkuna. Estos se describen como verdaderos wijsarayku, como llamaba Guarmán Poma al misionero abnegado que enseñaba a cambio de comida. Los padres de los alumnos se obligaban a hospedarlo por turnos. El pago se hacía con sacos de chuño. Se dice que algunos sabían leer por haber trabajado como sirvientes en la casa-hacienda. Son descritos como personas pintorescas y memorables; hay memoria afectuosa de una mestiza excéntrica y pobre en extremo que murió en el oficio de la enseñanza afectada por la misma epidemia que desolaba a la población indígena. Ciertas haciendas retenían a maestros que capacitaban a los hijos del dueño y a sus empleados. A uno que otro sirviente se le toleraba la asistencia en calidad de oyente. Estos eventualmente se convertían en maestros informales al volver a sus pueblos de origen. La docencia en la hacienda fue ocupación de suma pobreza, remunerada únicamente con un permiso para pastar. Los docentes contratados no distaban mucho de los campesinos en la jerarquía social.
A pesar de que la mayoría de los maestros autorizados por escuelas normales eran bilingües o trilingües, todas las escuelas —fueran estatales, adventistas, o revolucionarias— dudaron por motivos de cautela política, de ideología “civilizadora” o por obstáculos técnicos ante la alternativa del currículo en lengua vernácula. Francisco Chukiwanka Ayulo y Julián Palacios Ríos, quienes estaban asociados con la Academia del Quechua fundada en 1922 y el Ateneo Quechua de 1923, intentaron una precoz pedagogía vernácula. El Boletín Titikaka, 1926-1930 (Zevallos Aguilar 2002) y otras revistas regionales hicieron resonar por Puno las ideas proquechua y proaymara de Gamaliel Churata (nombre de pluma de Arturo Peralta, 1897-1969, notable mitógrafo del grupo puneño Orkopata). Durante la década de 1920, el misionero argentino Pedro Kalbermatter pudo extender rápidamente por la franja quechuahablante, al norte del lago, la red escolar adventista (Kalbermatter s/f). Ya en 1922 se había fundado en Juliaca una escuela normal adventista que respondió más a la clamorosa demanda por la adquisición del español. La iniciativa de Pedro José de Noriega, senador puneño, para iniciar desde 1927 la “granja taller escolar” con pedagogía bilingüe no parece haberse materializado (Hazen 1974:231). El auge del adventismo y del indigenismo radical como vanguardias educativas disminuye a partir de 1930, cuando el Estado comenzó a multiplicar escuelas libres.
La respuesta del gobierno de Leguía a la crisis social del altiplano convirtió a la educación, conjuntamente con el desarrollismo y la represión, en el arma principal contra las élites locales y contra los motines. La rápida burocratización de la Sección de Asuntos Indígenas condujo hacia el debilitamiento de propuestas experimentales de tendencia radical. Entre 1920 y 1922, el Ministerio se apoyó en la colaboración del educador estadounidense Dr. Harry Bard. En 1920, la misión Bard ya contaba con un personal de 24 asesores. El proyecto no prosperó a corto plazo —Hazen (1974: 209) lo califica de “desastre”—, pero implantó como modelo contrario al centralismo limeño el ideal de la escuela como parte orgánica de la comunidad. Desde la toma de poder por Sánchez Cerro, en 1931, el Estado prestó poca atención a la innovación en escuelas rurales. Alrededor de 1930, Puno tuvo 130 escuelas, 166 en 1935 y 220 en 1939 (Ibid.: 279-280). Las varias propuestas para mejorar su inserción social —la “escuela móvil”, la escuela “fiscalizada”, que se implantaría en las haciendas, y el famoso internado salesiano de Salcedo, donde niños “indios” recibían intensa formación artesanal— proliferaban, y en el último caso mencionado tuvo apreciable impacto, pero siempre al margen de la rutina ministerial. La más original de estas innovaciones regionales fue la campaña de educación sanitaria o “Sanidad Rural Rijchary” (1933, Cueto 1991), montada por el Dr. Manuel María Núñez Butrón desde su distrito natal de Samán, Azángaro. Tuvo éxito gracias a su astuta estrategia de inserción mediante, por ejemplo, revistas con chismes en quechua y entrenamiento en los elementos de la biomedicina para curanderos tradicionales.
La escasez de acceso a la letra recordada como experiencia propia por los ancianos nacidos alrededor de 1920-1930 corresponde a la época de Sánchez Cerro y de Benavides, cuando el centralismo y el crecimiento burocrático del sistema educativo paulatinamente sofocaban las múltiples propuestas opositoras de Luis Valcárcel, de Julián Palacios Ríos, y del aprismo y del comunismo. Durante esta época, las escuelas existían en todas las cabeceras de distrito, pero según la memoria popular resultaba imposible que un hijo de colonos se inscribiera. La familia campesina que deseaba escolarizar a un hijo se encontraba ante la necesidad de enviarlo a la ciudad de Puno, donde un relativo anonimato permitía una precaria inmunidad de las sanciones por parte de los terratenientes.
Queda muy presente en la memoria popular la alfabetización de los conscriptos desde 1912, cuando se aplicó la ley de servicio militar universal. En 1932, una comisión se dedicó a organizar la “instrucción primaria militar” utilizando el alfabeto ilustrado. “Más de 16.000 reclutas recibieron la instrucción civil entre 1932 y 1935 … más de 80.000 analfabetos fueron instruidos a partir de 1912” (Hazen 1974: 274). En 1938, el programa para la instrucción militar publicó un informe que condenó la práctica de concentrar a los reclutas quechuahablantes y aymarahablantes bajo el mando de instructores bilingües, sugiriendo la inclusión forzada en clases mixtas y la prohibición de cualquier habla que no fuera el español. De ahí provienen las memorias de Gregorio Condori Mamani (1977: 44-45) sobre la educación a patadas recordadas en su famosa autobiografía oral. Sin embargo, para los campesinos azangarinos, la vuelta a la comunidad de un hijo “licenciado”, es decir, con baja del cuartel, muchas veces significó la primera oportunidad para contar con un “perito” leal o con un vecino capaz de impartir solidariamente los elementos de la lectura. En muchos casos, se hizo clandestinamente porque los hacendados solían castigar a los educadores informales. Al hablar de esta época se recuerda cómo los campesinos jóvenes “leían a luz de la luna” lo enseñado por los licenciados. A los licenciados se les atribuya también la introducción de las revistas impresas, todavía escasas en ambientes campesinos, y de los almanaques supuestamente portadores de una ilustración rural.
En todo Azángaro, los ancianos recuerdan una escolarización informal infiltrada por los intersticios de la sociedad gamonalista: la compasiva hermana de una señora hacendada, que por cariño enseñaba a un muchacho del jardinero, o al campesino que pasó el tiempo en la cárcel aprendiendo a leer, o al joven ayudante de sacristán en el monasterio, fugado a su pueblo. La historia íntima de la escritura, frecuentemente, se expone en términos de cultura material humilde. Se pone énfasis en que los primeros campesinos escritores inventaron una tecnología casera correspondiente a la apropiación espontánea de la escritura. Los aprendices practicaban la escritura con tiza sobre piedra, o con tizne sobre cuero raspado. Los versados preparaban oficios con tinta hecha de papa
La Ley Orgánica de Educación de 1940 y la presidencia de Manuel Prado iniciaron una época de tensión entre proyectos experimentales y proliferación burocrática. Al redefinir a “los indios” como clase social con necesidad de desarrollo y modernidad, en vez de considerarlos como masa de individuos con necesidad de higiene y reforma moral, el Estado se comprometió a un curriculum culturalmente uniformizador. Al final del mandato de Manuel Prado en 1945, las escuelas puneñas llegaron a 450, ya no todas en cabeceras de distrito (Hazen 1974: 306). La misma época vio, a partir de 1940, la aparición de las misiones Maryknoll, con apoyo de los Estados Unidos. Estas misiones fueron entre otras cosas una respuesta a la educación adventista.
Hazen comenta (1974: 274) que, hasta la década de 1960, “en la ausencia de posibilidades políticas para efectuar la reforma agraria, los esfuerzos oficiales para solucionar el problema del indio durante largo tiempo se limitaron a la educación”. El programa educativo de Prado participó de corrientes populistas y nacionalistas, manifestadas en el campo azangarino por las Brigadas de Culturización Indígena modeladas en ejemplos mexicanos. La brigada puneña se fundó en Ojherani en 1942 (Hazen 1974:263, 292-302). Sus camiones con altavoces recorrían las parcialidades predicando contra la coca y por la mejora técnica entre otros temas. De 1944 a 1945, sus reemplazos, las denominadas Brigadas Alfabetizadotas, intentaron una alfabetización relámpago sobre la base de clases nocturnas con un método bilingüe, con resultados no muy satisfactorios ni muy recordados hoy.
En 1941, según el censo, solo un 25% de la población puneña vivía en “centros” lo suficientemente grandes para tener escuela propia. El 75% de los centros poblados que resultó desprovisto de escuelas albergaba a la gran mayoría de los “indios”. Además, la educación rural sufrió mucho por abandono; el 92,86% de los alumnos varones y el 94,67% de las alumnas mujeres desertaron antes del sexto año (Hazen 1974: 380-382). Estas condiciones establecieron el marco para el modelo de “literacidad compartida”, es decir, el uso compartido del conocimiento letrado como bien escaso. El desesperado teje y maneje inherente a la tenencia de tierra minifundista o alquilada dio a los campesinos “peritos” oficio de escribano defensor, aun cuando poseían solamente un modesto dominio sobre la letra.
En 1945, el Ministerio de Educación lanzó los Núcleos Escolares Campesinos (NEC). El nuevo modelo estuvo influido por las ideas del presidente José Luis Bustamante y Rivero, testigo de iniciativas reformistas en Bolivia.
Su Ministro de Educación, Luis Valcárcel, ya era conocido como preeminente portavoz del indigenismo, aliado de Palacios Ríos y Núñez Butrón. Simultáneamente, el nuevo modelo fue apoyado por la asesoría conjunta Perú-EE.UU, denominada SECPANE (Servicio Cooperativo Peruano Norteamericano de Educación). SECPANE propugnaba un desarrollismo que a su vez albergaba en su interior corrientes tan diversas como el evangelismo protestante —el Instituto Lingüístico de Verano participó oficialmente, rivalizando al interior de SECPANE con la lingüista pionera María Asunción Galindo— y el pragmatismo progresista del Columbia Teachers' College, entonces liderado por John Dewey. Los núcleos escolares campesinos comenzaron a funcionar desde 1947, Chocco fue el primer NEC de Azángaro, y uno de cuatro en la provincia (Salas 1966: 45-46). Tras apreciar sus logros, Hazen (1974:328-355) juzga a los NEC como “finalmente ineficaces”. Algunos vestigios de los NEC existen hasta hoy, con sus talleres, boticas, baños, y granjas dilapidadas. Estos restos suscitan en la memoria popular la impresión de una educación más esmerada y más compasiva que la actual (Paredes Ochoa 1998: 94-98). Pero no todos los juicios son favorables. Las exigencias de mitas escolares y los trámites con Lima supuestamente complicaban la administración interna de las comunidades afiliadas.
Los observadores externos han comentado sobre los efectos negativos de esta difusión, entre ellos, la tendencia a “castigar” a los profesores mediocres con puestos rurales, la burocracia impenetrable que impedía la innovación, los miserables salarios que condenaron a los profesores a vivir apenas respetablemente y la corrupción. La época posterior a las reformas agrarias de Velasco Alvarado vio multiplicarse mucho más las escuelas rurales, a tal punto que hoy hasta las mínimas comunidades moribundas generalmente poseen escuela propia. Sin embargo, se trata de una proliferación de módulos estándares, que escasamente reconocen a los niños tal cual como son, miembros de una sociedad rural concreta. La escuela ha logrado una verdadera hegemonía, un estatus de incuestionable. Cuando los azangarinos cuentan su propia educación, sus narrativas, presuponen que el calvario escolar conduce a la solidificación de una persona resistente a los golpes y diestro en tal manejo de los esquematismos rígidos que, desde el punto de vista campesino, constituyen el tejido de la oficialidad.
Prácticas y productos de la escritura en el contexto doméstico y comunal En Azángaro se conoce el antiguo vocablo quechua qilkay, “escriuir, debujar, pintar” en usanza colonial (Gonçález Holguín 1952 [1608]; 301) pero su uso pertenece a la retórica de los espectáculos recordatorios del Tahuantinsuyu. En Tiramaza, qiquy, coser pero no recto sino desigual, también significa “escribir”. Hap’iqay significa “captar, internalizar, memorizar, abstraer, aprender” y además “apuntar”. Es compuesto de hap'iy, “agarrar, obtener” con morfema -qa-, para indicar el movimiento de una parte a otra. La escritura, como el aprendizaje, es traspaso. “Hace que el conocimiento se mueva”. Hap’iqay y qiquy hacen contraste con ch’ikuy, “hacer indicador visual”, por ejemplo, clavar una estaca en tierra para marcar un hito, cortar una señal en la oreja del ganado, o hacer un nudo en el khipu. “Leer” se expresa con liyiy. Papil, “papel”, tiene por sinónimo wali derivado del español “vale”.
Gran número de las escrituras se originan fuera de la casa. Son expedientes notariales o notariados, copias, etc., normalmente preparados a instancia del dueño de la casa o dirigidos a él. Los géneros comunes dentro de esta categoría incluyen títulos, contratos de compraventa, anticresis y arriendo, etc., notarizados o legalizados por la autoridad judicial. Son frecuentes las notificaciones judiciales, libretas militares, escolares o electorales de personas difuntas (importantes mementos por contener retratos), los innumerables expedientes de litigios, las constancias de partida de bautizo, matrimonio o defunción, los comprobantes de participación en la mita y otros deberes cívicos, los formularios estatales, los folletos, los recibos comerciales y estatales, los avisos comerciales, algunos fragmentos de una revista o de un libro, etc. La mayoría de las colecciones contienen expedientes de la época del gamonalismo, a fines del siglo XIX y a comienzos del XX. No es raro encontrar expedientes de mediados del siglo XIX. Excepcionalmente se encuentran expedientes de la época colonial incluso unos pocos del siglo XVII. Los papeles antiguos son reverenciados aun cuando tratan de terrenos que ya no pertenecen a la familia. Esto no solo se debe a su posible relevancia en futuros reclamos, sino al hecho de que manifiestan nombres y apellidos que anclan el linaje en la autoctonía telúrica y ayudan a recordar la genealogía, tema siempre interesante. En casas donde los dueños han ocupado cargos de autoridad, ya sea en el municipio o en la comunidad campesina, se encuentran actas o borradores de actas. En contraste con la impresionante profundidad cronológica de los hallp'a papil, su radio geográfico es corto y regional. Son muy escasos los documentos originados en Lima. Dadas las arduas condiciones físicas y los innumerables conflictos que han ocasionado incendios, la profusión y la antigüedad de las colecciones demuestran una conservación excepcionalmente tenaz.
Los documentos domésticos y los de origen externo son conectados por un permanente diálogo. Es práctica común el utilizar formatos y normas legales, tales como la firma del testigo, para documentos extrajudiciales, porque cualquier documento potencialmente puede ser legalizado o resultar relevante en algún litigio. Muchos expedientes notariales son desarrollados sobre la base de papeles informales, como mensuraciones llevadas a la notaría ex post facto o cartas extraoficiales notariadas. Se fusionan normas que en el contexto escolar se consideran como domésticas con normas judiciales, presentándose por ejemplo formulismos legalistas en cartas íntimas. Igualmente, algunas normas de la legalidad popular se imponen en documentos de índole legal. Por ejemplo, al trazar una división de terrenos para ordenar la herencia, se debe repartir partes a todos los hijos del dueño, aun cuando ciertos hijos ya estén muertos. Los hijos fallecidos figuran como personas ficticias en el procedimiento, porque en la legalidad popular se cree importante que el hallp’a papil haga constar la transmisión de los derechos por todas las generaciones completando así la homología entre parentela y espacio socializado. Los papeles sin legitimidad oficial a veces sí tienen valor consuetudinario, por ejemplo, para cobrar recompensa en gastos funerarios. Los préstamos y aynis hechos en forma no jurídica funcionan diferente que los contratos por ley. Por ejemplo, no tienen término fijo, ni se cobran intereses, ni es motivo de queja la demora de décadas al reciprocarlos.
La investigación en tales archivos es una actividad campesina y, en cierta medida, el éxito del campesino depende de su habilidad de investigador. Por supuesto no todas las familias son igualmente esmeradas al cuidar los papeles. Si una persona necesita saber exactamente acerca de todos sus títulos, resulta necesario interrogar a los parientes y viajar a casas lejanas hasta acceder a los papeles que esclarezcan transacciones realizadas en generaciones anteriores.
Para muchos, el árbol genealógico es el documento clave
El bilingüismo puneño con sus notorias desigualdades (Benavente et al 1988, López y Jung 1998, Cutipa 1989) constriñe las prácticas letradas. A pesar de los intentos por una educación bilingüe desde la década de 1920, que tiene por herederos a los actuales programas sucesores del Proyecto EBI-Puno, el español sigue siendo hegemónico en el sentido legítimo de la palabra. Cuando se trata de la escritura y la lectura, esta hegemonía es incuestionable, ya que no se imagina alternativa alguna. Llanamente se dice “nadie sabe escribir Quechua” (aunque las excepciones expuestas líneas abajo demuestran suficiente capacidad de improvisar escritura quechua cuando existe el deseo). El rol del quechua como lengua interna del hogar implica prácticas centrales al utilizar la escritura poliglósica: la literacidad colectiva y la traducción.
Si uno pregunta cómo funciona la traducción en un contexto letrado, muchos comentan que los peritos y Jueces son bilingües y por eso funciona bien. En el salón del juez de paz o notario en cabecera de distrito, la gama funcional restringida y el formulismo apoyan un bilingüismo rutinario y superficialmente respetuoso. Pero, en el ambiente íntimo, cuando la persona que recibe una carta junta a sus familiares “más leídos” y bilingües para traducir y preparar respuesta, se producen contratiempos semánticos. Por ejemplo, una señora se enfadó al oír de la boca del traductor que su marido emigrado había “agarrado” una mujer, cuando el intento del amanuense y traductor que preparó la carta simplemente fue comunicar el deseo del marido de contratar a una obrera. “Pero llegado al final, leyendo entre todos cuantos sabíamos leer, llegamos a interpretar. Y la señora se ríe”. Para recontextualizar el contenido del texto, con sus reglas de género ajenas al discurso familiar, resulta preciso no solo conocer la lengua española sino además conocer al autor de la carta, y detectar sus giros interlingüísticos característicos.
Desde que Francisco Chukiwanka Ayulo y Julián Palacios Ríos propusieron una estandarización quechua pedagógica en 1914 (Hazen 1974: 73), varios puneños han intentado habilitar el idioma para la docencia regional. Sin embargo, la casi totalidad de los campesinos alfabetizados desconoce tales propuestas. Aparentemente, la improvisación libre cubre la frecuente necesidad de transcribir topónimos, por ejemplo Vilafre por Wilaphiri, Tisnapocro por T’isña P’ukru, etc. Las autoridades no son rigurosas al exigir la congruencia con la toponimia consagrada en documentos estatales. Pero esta misma informalidad resulta subversiva de cualquier propuesta para la escritura en lengua vernácula. Una población convencida de que “papel manda” (es decir que la escritura por excelencia reviste autoridad y normatividad), no acepta que un idioma, supuestamente carente de normas fijas, tenga credencial para convertirse en escritura. No es cuestión de restar importancia al idioma vernáculo, sino de identificar al quechua hablado con lo práctico, procesal y contingente, e identificar al español escrito con lo fijo, legal y estructural. El español “correcto” comienza a enunciarse cuando el diálogo quechua llega a su fin pragmático. Si el texto se considera como parole desprovisto de sus propiedades discursivas, se puede afirmar que la entextualización mediante traducción y expresión heteroglósica maximiza la supresión de los atributos contextuales, afectivos, poéticos, etc. contribuyentes al efecto discursivo, para llegar a un sistema de referencia semánticamente minimalista.
La conducta interna de las comunidades genera mucha demanda por el papel. El no tener cierto papel (por ejemplo, el comprobante de haber trabajado en faena de carretera) expone a la persona a molestias y castigos. “Por eso la gente quiere papel. Sin papel, reclaman. Papel es la manera de callar la gente”. Ciertos papeles se utilizan de manera análoga a las insignias andinas tradicionales. Por ejemplo, tradicionalmente, se demuestra el cumplimiento agregando a la ropa una señal del quehacer realizado, como una flor silvestre repartida por los dirigentes en el lugar de la obra. En la década de 1980, los que pagaron la cuota a la asociación pro-posta de salud debieron llevar el recibo prendido a su ropa o sombrero durante el día de la cobranza.
Existe cierta tendencia a identificar el papel como extensión física o esencia palpable de la persona o del terreno, idea que conlleva la integración de la escritura al ritual andino. Después de una muerte, “la gente besa el papel que deja herencia y dice, ‘este es mi mamá’. Es signo de su existencia y de su herencia. A veces ch'allan al papel. Ponen coca y alcohol. Leen, tocan, besan, ‘Si no fuera por este papel, no estaríamos aquí’. Por la noche, tomando, ch’allan al papel. ‘Nadie debe ver esta’. Y después tiran el alcohol a la tierra y el despacho al fuego.”
Los géneros escritos tienen sus respectivas éticas y costumbres, generalmente vinculadas a sus respectivos roles en las jerarquías rituales. Muy notable es el prestigio de
Las canciones sagradas se cantaban en concurso. Por esto, la herencia de un
Aún en presencia de una alfabetización mayoritaria, el uso doméstico de la letra depende en buena parte de los peritos. Perito significa “escribano popular” o experto campesino en prácticas letradas. No es profesión sino atributo informal, adquirido muchas veces por hombres entrenados en el cuartel, como ayudantes del clero católico, como contadores o secretarios en familias de hacendados o capacitados en un contexto comercial urbano. Frecuentemente, el perito es un hombre que ha ejercido cargos de autoridad en municipios (gobernador, teniente) o en comunidades campesinas (secretario). El perito no trabaja solo sino acompañado. Si el evento letrado es de mayor trascendencia se realiza entre cliente, testigos y familiares. Se hace con los gestos rituales, incluso brindis y quqa qhaway (“observar coca” para obtener oráculo). El oráculo sirve para entablar la conversación previa al acto de escribir. Perito no equivale a tinterillo, porque el perito no pretende actuar en vez del abogado. Su pericia se centra en el conocimiento de los géneros escritos y sobre todo, en el arte de formularlos de manera que sea a la vez satisfactoria dentro del ambiente comunal y aceptable fuera de él.
La escritura del perito tiene mucho que ver con la muerte, porque el final del ciclo vital resulta ser el eje de la reproducción doméstica y la ocasión para hacer constancias. Los peritos campesinos documentan gastos por el cuidado de los ancianos, gastos funerarios, divisiones de terrenos, testamentos y ejecutorias. Al oír que un conocido agonizaba o que había muerto, el perito tradicional acudía en seguida a la casa del duelo.
Normalmente, los servicios del perito son pedidos por campesinos, pero los jueces también nombran peritos para hacer diligencias en el campo. La mensuración artesanal del terreno y dibujo de croquis divisorio para preparar la venia o el testamento es uno de los eventos letrados más importantes, e implica mucha confianza en el perito. Cuando el perito trabaja con clientes analfabetos, utiliza prácticas semigráficas para conectar la percepción sensorial a la representación en papel. Por ejemplo, al hacer el croquis, primero coloca piedras en el suelo demostrando al cliente “así es su terreno”. Tras manifestar la forma geométrica, enseña a reconocerla en el papel, transformando así el espacio homogéneo de la mensuración en ícono memorable. Cuando uno contrata a un maestro perito partidor, toca alistar comida, alcohol, sogas y documentos antiguos para asegurar el título. Hasta tiempos recientes, el régimen ritual era completo, con cuotas aynis aportadas por todos los que acudían, las cuales también debían apuntarse o memorizarse.
…en cualquier sitio cuando se los dan sus kaqniys (kaqniy: ‘mi pertenencia’) siempre están las personas mayores que nosotros, ellas son los testigos... inclusive ellos son los que se sahúman [sahumerian] y llaman a todos los apus del lugar para que los bienes les duren, para que no haya problemas, para que los animales se reproduzcan más, para no enfermarnos y hacer respetar sobre todo la herencia de quien nos dan... Después de sahumarnos tenemos que ch’allar los bienes para que puedan durar y hacer reproducir para que nuestros hijos también den a sus hijos y sus hijos a sus hijos así.
Una división con labor y ceremonia puede ocupar varios días. Se invita a los testigos. El perito tradicional prefería el pago en forma de carne u otro producto. El perito siempre retenía copia en caso de que se cuestionara o perdiera el original. Un hijo de perito comenta que en su juventud “nos matábamos copiando”. El acervo documental aseguraba la importancia del perito, porque él retenía el poder de facilitar o negar el acceso en el caso de que el cliente haya perdido su copia de la escritura.
Después de completar la división, el dueño debía hacer un pagapu u ofrenda a las deidades telúricas para que los documentos tuvieran estabilidad. La lógica del pagapu tiene por premisa la idea de que la mensuración de por sí es un homenaje a la tierra; “Alegra la tierra. ‘Mis hijos me acuerdan, me visitan, me reconocen, dice [la tierra]'”. Pero la división lastima la tierra. Si sufren dolor o mala suerte, piensan, “será que la tierra está lastimada o amarga por las tiras, la división”. La división deja lesión en el nexo telúrico-social. Por eso al dividir hay que “pagar”.
Existe cierto sentimiento no muy explícito de que el papel es illa, es decir, esencia productiva, comparable a la estatuilla talismánica que robustece la vida del ganado (Taylor 1974-76, Flores Ochoa 1977). El papel es illa en el sentido de que robustece y fomenta el derecho de propiedad. Si los papeles no se sienten bien tratados pueden fallar al dueño dejándose perder o robar, o dejando de convencer al juez en el litigio. Es en parte por este sentimiento que se conservaba la pitaka en lugar cercano al depósito de los objetos sagrados (señalu q’ipi) y de la semilla. Cuando los papeles ya no resultan útiles, es inapropiado tratarlos como basura. Si se queman, y si son papeles significativos, es mejor quemarlos en las fogatas del 24 de junio, que se encienden “para que venga calor”. (Posiblemente se escoge esta fecha también para evitar que la quema de papeles llame la atención de los vecinos). Cuando una persona piensa que va a morir, es lícito quemar papeles suyos con permiso si no son relevantes a las propiedades, porque la existencia de papeles siempre puede suscitar opiniones maliciosas y no deben existir si no hay voz autorizada para recontextuaizarlos. (En el caso de papeles relacionados con un terreno, los autorizados son los herederos). En la quema, las cenizas deben dejarse donde no serán pisadas. Ciertos ancianos depositan las cenizas o papeles caducos en chullpa (entierro prehispánico) o en otra habitación de los ancestros. Sin embargo, no faltan testimonios de descuidos en la disposición de papeles heredados. Un problema en la actualidad es la tendencia a depositarlos en viviendas urbanas de hijos emigrados, práctica que impide el acceso para otros interesados. Se hace poco o ningún uso de las fotocopias por carecer de validación social.
El perito queda con ventaja política y con modesta autoridad en tanto actúa como mediador entre la legalidad informal y el sistema judicial. Si alguien traspasa un lindero, el dueño prefiere acudir primero al partidor y no al juez. El perito partidor puede exigir regalos o fiesta antes de soltar los papeles para la rectificación. Su conocimiento exacto y cabal de las propiedades y demás transacciones ajenas a su casa es factor de poder dentro de una sociedad donde se guarda celosamente la información. La confección o lectura y traducción de las cartas familiares, que a veces tratan de asuntos delicados, también implica cierta confianza.
Algunos profesores rurales ejercían como peritos (notablemente en las décadas de 1960 y 1970). Tales profesores —normalmente bilingües formados con ideología desarrollista— describen su experiencia de manera diferente del perito campesino neto. El rol de perito campesino era el de partícipe servicial, mientras que el profesor definía su papel en el evento letrado más como maestro capacitador o consejero. “Cuando pedían te trae regalo, dos huevos, papitas, chuño diciendo ‘Yo quiero que me hagan una carta’”. Antes de hacer la carta, el profesor indagaba sobre el problema que la motivaba. “Si tiene algún problema hay que reorientarlo, dar una orientación”. Cuando pedían una carta para litigar, dijo el mismo profesor, intentaba convencerlos que tomen otra medida, “para que no haya fuga de plata de la familia”.
Los “llenadores” de formularios ejercen otro rol de pericia, pero sin participar en el nexo de reciprocidades locales. En las capitales de provincia y departamento, cerca de las oficinas del Estado, circulan hombres que tienen por ocupación ayudar a los campesinos a llenar formularios. En determinados días, el gobierno obliga a la población rural a acudir a la ciudad a inscribirse para el nuevo carné de identidad, cobrar seguro, inscribirse para votar, entregar autovalúo, etc. Para cumplir con los diferentes papeleos, los campesinos deben pasar varios días haciendo colas, entonces, para evitar repetir el trámite por algún desperfecto en la escritura, hasta los bien alfabetizados prefieren pagar a los llenadores de oficio.
Conclusiones El habla vernácula constituye discursivamente un “nosotros”. Los enunciados se llaman vernáculos en la medida que mediatizan la vida interna de un grupo y marcan con sus idiosincrasias el perímetro grupal. Opuesto a lo vernáculo está el habla con función de lingua franca, lenguaje que maximiza la extensión sociológica de la comunicación y pretende saltar los perímetros grupales (Calvet 1998; 55-66, 90-99). El primero cubre un espacio semántico-cultural estrecho y profundo, el segundo uno amplio y superficial. El caso azangarino hace pensar ¿en qué medida la escritura llega a ser vernácula (Barton y Hamilton 1998) cuando todo parece militar en contra de la vernacularización y a favor de un desarrollo de tipo lingua franca? En su estudio pionero de Umaca, Apurímac, Zavala (2002) encontró que la escritura se acepta en función estrictamente de lingua franca, útil para hacer frente a las instituciones externas, pero contraria a la vernacularidad quechua en la medida que se tiñe con la dominación y el estigma étnico-racial. El caso azangarino se parece al caso umaqueño al presentar una escritura y una escolaridad ideológicamente ceñidas al Estado y a su programa de la escritura castellana como constituyente de la homogénea identidad ciudadana. En otros aspectos también hay similitudes con Umaca: el bilingüismo desigual, la premisa de la inferioridad del habla frente a la letra y el consecuente repudio en todos los estratos sociales de la infiltración de formas orales (aún peor si son quechuas) en la escritura, y la alfabetización desligada de las modalidades lingüísticas del lugar. La ideología de la escritura expresada por los campesinos azangarinos es la misma expresada en Apurímac.
Sin embargo, los datos arriba resumidos indican que en Azángaro la escritura llega a ocupar más espacios funcionales internos a la familia y a la vecindad de lo que ocupa en Umaca. La escritura y la lectura han sido apropiadas y domesticadas para apoyar la reproducción ritual de la casa y su participación eficaz en la comunidad, con toda la ritualidad del caso. Las prácticas arriba descritas se realizan independientemente de la escuela. Los profesores ni son conscientes de ellas, a menos que sean oriundos de la comunidad o de una comunidad similar. Cabe preguntarse pues, ¿a qué se debe el hecho de que las hegemonías y las desigualdades similares produzcan resultados disímiles en Umaca y en Azángaro?
La explicación radica en las diferentes trayectorias históricas de la escritura en los dos lugares. La alfabetización hegemónicamente propugnada por las escuelas no es sino uno de varios discursos coexistentes en torno de la literacidad. Los proyectos de literacidad previos a la escolarización masiva fueron múltiples. Los atributos del texto que anclan o garantizan su utilidad para la solución de problemas intracomunales son igualmente múltiples y extraoficiales.
La presencia de las firmas y elementos de genealogía en títulos que figuraron en reivindicaciones de tierras ha hecho que los hallp’a papil nunca hayan sido entendidos como objetos intrusos o ajenos, sino que hayan sido atesorados como depósitos materiales de las lealtades y solidaridades familiares (igualmente de los rencores y sufrimientos). La transmisión de hallp’a papil y las demás prácticas descritas arriba constituyen una red particular dentro de la cual el castellano escrito tiene por contexto el quechua hablado. Las presiones del Ministerio de Educación hacia la alfabetización universal y la lectura de textos “universales” se ejercen, pues, sobre una base ya caracterizada por múltiples inserciones especializadas.
El ideal hegemónico del alfabetismo uniforme, objeto de aprobación unánime por los campesinos de la generación post 1969, sin embargo resulta difícil de realizar, en parte porque las escuelas no toman en cuenta, ni mucho menos encajan con las instituciones locales que las precedieron como custodios de la letra. La docencia hegemónica no ofrece términos en los cuales se pueda caracterizar la literacidad campesina, excepto como déficit (por ejemplo, las idiosincrasias de ortografía campesinas, que desacreditan casi por completo cualquier escrito). En consecuencia, la tradición vernácula florece a espaldas de la escuela, sin entrar en franco diálogo con la pedagogía.
El altiplano peruano-boliviano es una entre muchas sociedades donde se escribe en lengua ajena al vernáculo hablado. Dentro de esta categoría parece un caso extremo del distanciamiento entre habla y escritura. A pesar de haber contado con cierto apoyo de movimientos indigenistas y radicales, la escritura popular produce pocos intentos de mimetizar el quechua. Hornberger y King (1996) ya han esclarecido los factores exógenos que militan contra la escritura en lengua andina. Pero aún tomando en cuenta los obstáculos creados por el bilingüismo desigual, resulta llamativa la tendencia no solo a aceptar sino a maximizar la conocida distancia que separa la palabra hablada de la escritura “correcta” (Chafe 1982, Chafe y Tannen 1987). Es como si existiera una predisposición a preferir constancias escritas en lenguaje no solo traducido al español, sino vertido en registros, estilos y formatos sumamente diferentes del castellano hablado. Generalmente, el producto es un texto tan esquemático, esotérico o elíptico, que su lectura en voz alta resulta poco inteligible. Los usuarios quechuahablantes del alfabeto castellano aparentemente no procuran ni desean que la letra sea simulacro del habla. Al contrario, aceptan y acentúan —hasta exageran— todo lo que diferencia la lengua escrita de la hablada. El papel habla con referencia a los datos de la vida “real”, como también lo hace la conversación oral, pero lo hace minimizando la referencia a través de vocablos y sintaxis realmente pertenecientes al discurso cotidiano. Queda por averiguar si esta tendencia tiene que ver con el hecho de que la escritura se introdujo, en primera instancia, como alternativa funcional al antiguo sistema de los khipus (Salomón 2001). ¿Es posible que el castellano escrito, a pesar de definirse formalmente como la mimesis de un habla, funcione en el ambiente campesino como un “lenguaje paralelo” desvinculado del habla?
Es posible que la disimilitud entre código visible y código audible, de por sí, no haya sido históricamente anómala dentro de lo literacidad andina. En principio, la literacidad vernácula hasta puede haberse formado en torno del manejo de dos códigos, uno audible y otro visible, bastante independientes entre sí. Dentro de sus contextos, resulta normal que la escritura sea esotérica. A pesar de haberse arraigado la ideología hegemónica de la escolaridad, sigue vigente la fuerte creencia de que las escrituras endógenas representan saberes particulares. Su función en calidad de lo “nuestro” persiste como contrapeso a la peligrosa universalidad de la letra.
Bibliografía
[1] Se agradece cordialmente a las entidades cuyo apoyo posibilitó la investigación resumida aquí: La Fundación Wenner Gren, la American Philosophical Society, y la International Reading Association bajo su programa Becas de Investigación “Elva Knight”. Invalorable fue la ayuda de Luis Eduardo Vergara Lipinsky y la de Oscar Mamami y Erasmo Carnero Carnero de la Oficina de Cooperación de la Universidad Nacional del Altiplano. Adicionalmente se agradece la ayuda prestada por los puneños, especialmente por el Dr. Juan de Dios Cutipa, el Ingeniero Agrónomo Alipio Canahua Murillo y la Sra. Ana María Pino Jordán. Mercedes Niño-Murcia contribuyó generosamente al corregir el estilo. Finalmente se agradece con hondo aprecio a los muchos habitantes de diversos pueblos que colaboraron facilitando entrevistas. [2] La obra se basa en trabajos de campo realizados en los años 2001 y 2002, con la colaboración del lingüista azangarino Emilio Chambi Apaza y un equipo de universitarios oriundos de la región: Nicanor Calisea Cruz, Mauro Chayña Monzón, Adolfo Mendoza Mendoza, Edgar Quispe Chambi, Otto Quispe Churquipa, Vicente Vladimiro Quispe Mamani, Olinda Suaña Díaz, Juan Guido Vilca Gutiérrez, y Elena Yucra Yucra. Los datos provienen de una gama de comunidades campesinas y “parcialidades” (barrios rurales sin título comunal). Los escenarios varían desde las llanuras cercanas al lago y a los caminos principales, hasta las alturas alpaqueras. Los datos se acumularon mediante la lectura de los archivos domésticos de casas campesinas, entrevistas con los dueños y observación de eventos letrados. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||